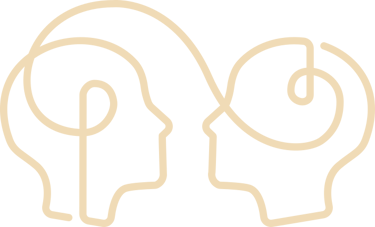Saberes Femeninos y Tradición Oral en Las Mercedes 1: Antes, el humo de la alhucema anunciaba vida; ahora, el wifi anuncia que ya nada será igual.
AUTOR: KARLA MORÁN GONZÁLEZ
Introducción
La comunidad montubia de Las Mercedes, en el cantón Santa Ana (Manabí), ha preservado durante décadas una red de saberes orales transmitidos de madres a hijas, donde el nacimiento, la alimentación y las festividades funcionaban como pilares de cohesión social. Este artículo —basado en entrevistas a mujeres de entre 51 y 80 años— analiza cómo estas prácticas, arraigadas en la tradición oral, han moldeado relaciones intergeneracionales, al mismo tiempo que revela las tensiones frente a la modernidad.
Desde un enfoque de género, se exploran las siguientes cuestiones: ¿Qué saberes persisten y cuáles se han perdido? ¿Cómo negocian las mujeres su rol entre el legado ancestral y las transformaciones contemporáneas?
Enmarcado en la sociología del ciclo de vida humano, este estudio examina los procesos y las formas de interacción entre individuos de distintas edades y géneros, tomando el nacimiento como punto de partida, donde prevalece la estructura social y familiar. A través de la familia se transmiten normas, valores y lenguajes que definen a una comunidad.
Dentro del contexto de la tradición oral, son estos acontecimientos cotidianos y ceremoniales —como preparar alimentos, celebrar cumpleaños, participar en festividades o interactuar con los mayores— los que van moldeando creencias, conocimientos e identidad. Estas experiencias tejen memorias que acompañan a las personas a lo largo de su vida y que, en condiciones normales, se transmiten a las nuevas generaciones. Sin embargo, cuando aparecen disruptores sociales, esta línea de continuidad se rompe, dando paso a nuevas memorias colectivas en las que el pasado corre el riesgo de caer en el olvido.


Saberes femeninos en extinción: el parto montuvio.
Testimonios clave:
Perpetua Clemencia Vélez (80 años): “Antes, el canelazo rojo se curaba por meses... Era para fortalecer a la parida. Ahora los doctores prohíben hasta el chocolate de bola".
Sonia Mero (51 años): "A mi hija le dio asco cuando le conté que a los bebés les ponían aguardiente en el paladar".
Hallazgos:
• Rituales desaparecidos:
Uso de sahumadores con alhucema para limpiar el espacio.
Aceite de castor o ricino para "limpiar la matriz" (práctica criticada por jóvenes).
• Parteras vs. Hospitales:
Las parteras ancianas (como la mama de Sonia Mero de 51 años) ya no tuvo aprendices. Las jóvenes prefieren partos médicos en Portoviejo o Santa Ana.
• Género y cuidado:
Las mujeres mayores describen redes solidarias ("peleábamos por lavar los pañales del recién nacido”) hoy reemplazados por pañales desechables.
En el pasado, el nacimiento de un bebé estaba rodeado de rituales significativos. Como relata Sonia (51 años), estas costumbres eran compartidas por generaciones de mujeres en su comunidad.
La celebración incluía la preparación anticipada del canelazo, una bebida de aguardiente, clavo de olor y anís estrellado que se curaba por tres meses hasta obtener su característico color rojo intenso. Al nacer el niño, se daba un trago a la madre y se colocaba una gota en el paladar del recién nacido.
Las parteras jugaban un rol crucial: administraban canelazo caliente para aliviar los dolores del parto y, a los ocho días, aplicaban aceite de castor y resino para la recuperación postparto. Notablemente, lavar los pañales del bebé era considerado un privilegio, reflejando cómo cada aspecto del nacimiento fortalecía los vínculos comunitarios.


El sahumador y los cuidados postparto
También se usaba el sahumador, compuesto por alhucema, para calentar los pañales y los paños de la parturienta. El aroma de esta planta era tan característico que, cuando olía en una casa, la gente sabía que allí había una mujer que acababa de dar a luz.
Para ayudar a la madre a recuperar fuerzas, se le daba chocolate caliente, elaborado con bola de cacao y plátano asado (específicamente el plátano dominico, ya que el barraganete se consideraba dañino).
Reflexión
Los rituales que acompañaban el nacimiento en otras épocas revelan una profunda conexión entre lo sagrado y lo cotidiano. Prácticas como la preparación del canelazo - con su meticulosa curación de tres meses , el olor del alhucema o el honor de lavar los pañales del recién nacido, convertían cada parto en un acontecimiento comunitario. Estos saberes, transmitidos de generación en generación, iban más allá de lo medicinal: eran actos cargados de simbolismo que reforzaban los lazos sociales.
Hoy, mientras algunas costumbres como el uso de parteras y remedios tradicionales (aceite de resino para "limpiar la matriz") desaparecen, nos queda la pregunta: ¿Qué perdemos cuando se rompa este tejido de conocimientos ancestrales? La memoria de mujeres como Sonia nos recuerda que en estas tradiciones no solo había prácticas, sino toda una cosmovisión sobre el nacimiento, el cuidado y la comunidad.
Comida y festividades: el “pegamento” intergeneracional que se desgasta.
Saberes que persisten, la comida y las tradiciones, un legado que une generaciones, la cocina como herencia cultural, la comida es mucho más que alimento; es un puente entre generaciones, un acto de amor que une a nietos y abuelitas, en la cotidianidad de preparar los alimentos, se transmiten afecto, cercanía y tradiciones.
Recetas que perduran: Algunos platos han logrado cruzar la brecha generacional, como el borroque (una bebida hecha de chontilla), el café molido a mano, la longaniza casera o los alimentos cocinados en horno de leña, estas preparaciones no solo alimentan el cuerpo, sino también la memoria, manteniendo vivas las costumbres familiares.
Testimonios clave:
• Rosa Elvia Cedeño (60 años): "Mis nietos me piden que les enseñe a usar el horno de leña... pero solo por curiosidad".
• Perpetua Clemencia Vélez (80 años): “Mi nieto pide que no corten los árboles de chontilla porque la abuelita le hace la colada “
Hallazgos:
• Celebraciones casi olvidadas:
Festividades como la bajada de reyes, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las cruces ya no se realizan como antes, pues sus lideresas —mujeres mayores de 60 años— no tienen relevo y la gente más joven no quiere encargarse de la organización.
• Cumpleaños urbanizados:
“Antes se brindaba la gallina criolla, bizcochuelo, rompope y se celebraba con la familia y vecinos. Ahora los niños exigen fiestas infantiles como en Portoviejo" (Olga Ibarra, 64 años).
Tradiciones que desaparecen
En la comunidad Las Mercedes 1, muchas manifestaciones culturales se han perdido con el tiempo. Hace 15 años, aproximadamente, aún se celebraban:
• La bajada de los Reyes:
Un evento solemne donde toda la comunidad participaba. Según Nevaldo Zambrano, en su libro, Folklore Factual, esta festividad incluía: desfiles, representaciones y una procesión hacia la capilla para "bajar al niño” en
Las Mercedes 1, aunque los trajes no eran lujosos, el espíritu de la tradición era fuerte, como se evidencia en fotografías de hace 35 años.
• La fiesta de la cosecha:
Las jóvenes competían con trajes hechos de hojas de café, cacao y otras plantas, demostrando creatividad, ser elegida reina era un gran honor.
• La fiesta de las cruces:
Hoy, las mujeres mayores (de más de 60 años) recuerdan estas festividades con nostalgia, pero las jóvenes, como Joselyn (16 años), no sienten interés en organizarlas.






Nuevas formas de encuentro: el bingo comunitario
Aunque muchas tradiciones se han perdido, hay una actividad que sí logra reunir a la comunidad, el bingo de los sábados, organizado por un comité. El bingo convoca a adultos, niños y algunos jóvenes en el patio de una casa. Preparan tablas, consiguen regalos y llevan contabilidad. Con el tiempo, esta costumbre podría quedar en la memoria colectiva como un espacio de unión y diversión, o un nuevo recuerdo en formación, aunque no tenga el mismo peso simbólico que las antiguas fiestas.
La comida resiste al tiempo, es el vínculo cultural más fuerte, porque se vive diariamente y se transmite de forma práctica, las fiestas tradicionales mueren por falta de relevo generacional, los jóvenes ya no se identifican con ellas, prefieren actividades más simples (como el bingo) aprenden a manejar motocicletas desde muy temprana edad y sus actividades giran en torno a esto, lo que se evidencia en la cotidianidad de la comunidad.
Reflexión
¿Qué se pierde? No solo celebraciones, sino identidad, historia y sentido de comunidad. Sin embargo, nuevas dinámicas sociales (como el bingo) demuestran que el espíritu de unión persiste, aunque en formas distintas.
Las tradiciones no son estáticas; evolucionan o desaparecen. La clave está en encontrar formas de adaptarlas para que las nuevas generaciones las valoren. Mientras tanto, la cocina sigue siendo ese hilo invisible que une el pasado con el presente.
Sin embargo, también existen contradicciones. Algunas prácticas se cuestionan hoy en día, como el uso de arroz quemado para prevenir abortos o la preparación diaria de alimentos en hornos de leña, considerados perjudiciales para la salud. Por otro lado, otras costumbres —como el uso del cacao y las plantas medicinales— están siendo revalorizadas.
Paradójicamente, el acceso a la conectividad ha roto el aislamiento de la comunidad. Las redes sociales permiten estar al día con información diversa, y varias de las mujeres entrevistadas admitieron: "Busco en internet datos sobre comida y salud".


Preservación cultural desde una perspectiva de género
El estudio de la comunidad de Las Mercedes revela una clara fractura generacional en la preservación de saberes tradicionales, marcada por diferencias de género y acceso al poder. Las mujeres mayores (+60 años) emergen como guardianas de conocimientos ancestrales (medicina natural, cocina tradicional, atención de partos), pero su rol se limita a la trasmisión informal, sin incidencia en decisiones comunitarias. Su testimonio —"los hombres heredaban la tierra; nosotras, los remedios"— evidencia una desigualdad histórica: mientras lo masculino se vinculaba a propiedad y poder, lo femenino quedó confinado a saberes domésticos y carentes de valor económico.
Por otro lado, las mujeres jóvenes (18-27 años) perciben estas tradiciones como obsoletas ("cosa de viejas"), priorizando educación formal, empleos urbanos o migración. La excepción es aquellas que readaptan ciertas prácticas (como grabar recetas para redes sociales), pero incluso en estos casos, el interés es individual y no comunitario. Esta divergencia refleja un conflicto simbólico: lo "femenino tradicional" (cocina, cuidados) pierde prestigio frente a lo moderno (tecnología, movilidad laboral), acelerando la erosión cultural.
Tensiones clave:
• Salud vs. tradición:
Prácticas como el canelazo para recién nacidos hoy se cuestionan por riesgos médicos, pero su prohibición sin diálogo borra saberes empíricos.
• Globalización vs. identidad:
La conectividad (celulares, internet) compite con la transmisión oral, pero también ofrece oportunidades para revalorizar lo ancestral en nuevos formatos.
• Natural vs. moderno:
Lo "natural" (plantas, remedios) se asocia a atraso, mientras lo industrializado gana espacio, incluso cuando es menos accesible.
Reflexión
La tradición oral en Las Mercedes funciona como un archivo vivo de memoria colectiva, pero su supervivencia depende de negociar tres desafíos:
• Reconocimiento: Validar los saberes femeninos como patrimonio cultural (no solo doméstico).
• Adaptación: Innovar en formatos (ej.: talleres con jóvenes, aplicaciones con recetas) sin perder esencia.
• Equidad: Vincular la preservación a oportunidades económicas (turismo comunitario, emprendimientos locales).
La paradoja es clara, lo que se preserva no es estático, pero lo que se abandona, sin crítica, deja un vacío identitario. Las mujeres jóvenes no rechazan su herencia por desinterés, sino porque el sistema no les muestra su valor tangible. La solución no es idealizar el pasado, sino repensar el futuro de estas tradiciones desde la agencia femenina y las realidades actuales.
Anexos metodológicos:
• Entrevistas realizadas en Las Mercedes 1, grabadas con consentimiento.
Participantes:
• Perpetua Clemencia Vélez / 80 años / Guardiana de las recetas
• Olga Luz Ibarra / 64 años / Líder de festividades
• Sonia Mero / 51 años / Puente generacional e hija de partera
• Rosa Elvia Cedeño / 60 años / Líder de festividades
Otras Publicaciones
Análisis sociológico de la tradición oral en la comunidad Las Mercedes 1 como fuente de valores e identidad que se transmite de generación en generación, alcance y limitaciones.
La tradición oral como vehículo de las dinámicas intergeneracionales y su influencia en el desarrollo social actual, en Las Mercedes 1.